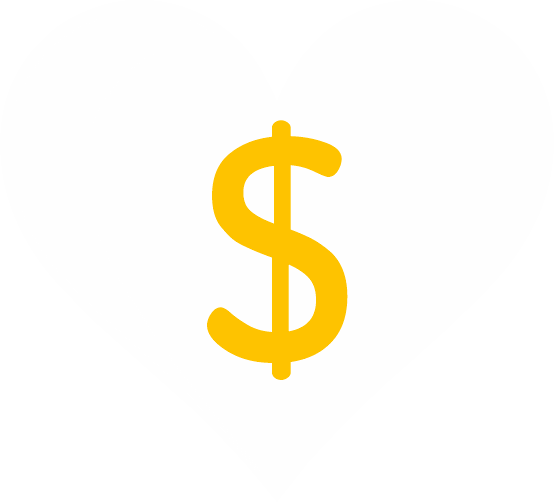Tránsitos Desiguales: lo que Cargan las que Migran
Reconocer a mujeres migrantes requiere mirar desigualdades entrecruzadas, no solo cifras ni asistencialismo simplista.
21 de abril de 2025
POR Scarlett Limón Crump
Hablar de mujeres migrantes en América Latina requiere mucho más que cifras o enfoques asistencialistas. Implica reconocer que estamos ante una realidad atravesada por múltiples desigualdades: género, clase, raza, nacionalidad, idioma, edad, maternidad, identidad, discapacidad. Factores que no se suman, sino que se entrecruzan, creando condiciones específicas de vulnerabilidad y también de agencia.
Aunque la migración ha sido históricamente analizada desde una perspectiva masculina y laboral, la creciente feminización de los flujos migratorios exige nuevas lecturas. De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en 2023 se registraron más de 2.4 millones de encuentros en la frontera sur de Estados Unidos. Ese mismo año, en México, más de 782 mil personas migrantes fueron presentadas ante el Instituto Nacional de Migración, lo que representa un incremento del 77% respecto a 2022. Diversos informes estiman que entre el 30% y 40% de estas personas son mujeres y niñas, muchas de ellas viajando solas, con hijos a cargo o en contextos de extrema precariedad.
A pesar de esta presencia creciente, las mujeres migrantes siguen enfrentando una doble invisibilización: por su condición migratoria y por la persistencia de un enfoque que las relega a un rol pasivo. No obstante, migran por motivos diversos —desde la violencia de género hasta la falta de oportunidades económicas— y lo hacen enfrentando riesgos diferenciados. Las rutas migratorias no son neutras: exponen a las mujeres a mayores niveles de explotación laboral, violencia sexual, trata y revictimización institucional.
Uno de los conceptos más útiles para comprender estas dinámicas es el de aporofobia, planteado por la filósofa Adela Cortina. No se trata solo de xenofobia, sino del rechazo sistemático hacia quienes carecen de recursos, redes o estatus social. En otras palabras, no incomoda el hecho de que alguien sea migrante, sino que sea pobre. Y en ese cruce, las mujeres enfrentan una exclusión todavía más profunda en los espacios públicos, en los sistemas de salud, en los centros de detención y en las oportunidades de inserción laboral.
La coyuntura actual no es alentadora. El 20 de enero de 2025, el presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva 14159, la cual endurece aún más las medidas de control migratorio en Estados Unidos. La orden amplía las detenciones aceleradas, limita las solicitudes de asilo y fortalece los acuerdos bilaterales con países como México para frenar el tránsito irregular. Aunque se presenta como una estrategia de seguridad, sus efectos recaen desproporcionadamente en mujeres migrantes que huyen de la violencia, quedando atrapadas entre marcos legales restrictivos y sistemas de protección insuficientes.
Frente a este escenario, las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) no pueden limitarse a declaraciones institucionales. Incorporar una mirada interseccional en el diseño de políticas públicas implica reconocer que no todas las personas parten del mismo lugar ni enfrentan los mismos obstáculos. Supone diseñar mecanismos de atención diferenciada, acompañamiento psicosocial, refugios seguros, regularización con enfoque humanitario y acceso efectivo a derechos fundamentales como la salud, la educación y el empleo digno.
Asimismo, resulta fundamental garantizar espacios de participación real para las mujeres migrantes en la toma de decisiones que les afectan. Escuchar sus voces no es solo una buena práctica: es una condición para construir políticas públicas legítimas, sostenibles y centradas en las personas. Ellas no solo migran: también organizan, cuidan, denuncian, construyen redes y sostienen comunidades en tránsito.
En un contexto regional marcado por el endurecimiento de las fronteras, los desplazamientos forzados por violencia o cambio climático y los retrocesos democráticos, la interseccionalidad no es un enfoque opcional, sino una herramienta ética y estratégica. Ignorarla equivale a reproducir políticas ciegas a la diferencia, discursos que excluyen mientras aparentan incluir, y estructuras que perpetúan las desigualdades que dicen combatir. Migrar no debería ser otra forma de desaparecer.
Reconocer la intersección entre género, migración y desigualdad no solo visibiliza a quienes han sido históricamente marginadas; también permite construir alternativas más justas, más humanas y más coherentes con los principios que decimos defender. Un enfoque verdaderamente inclusivo no teme a la complejidad. La asume, la nombra y la transforma.